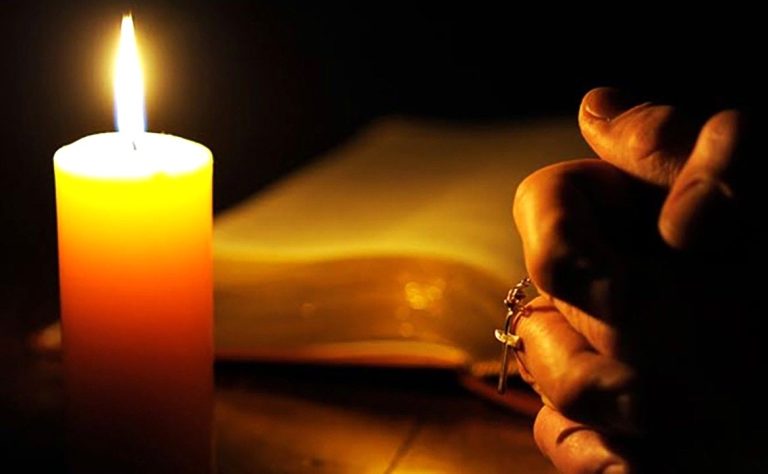En un momento donde parece que en muchos ámbitos se ve un futuro sin horizonte, podríamos decir que de ESPERANZA con mayúscula, fray Antonio Praena, op, nos ofrece su reflexión sobre «la Esperanza en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: una propuesta para el hombre de hoy»
Tomás de Aquino era apenas un adolescente cuando renunció a los privilegios que correspondían a su linaje familiar noble y poderoso para unirse a una apenas recién fundada orden mendicante, para recorrer con ella los caminos de Europa -sus nuevas universidades, sus bulliciosos mercados y plazas-, en busca de la verdad, la dijera quien la dijera, y para atreverse a incorporar filosofías hasta el momento señaladas de sospechosas, como era el caso del aristotelismo.
Por ello, Tomás de Aquino no reflexionó sobre la esperanza sino desde dentro de ella, es decir, convirtiendo su propia biografía en una manifestación misma de esperanza en tiempos de zozobra intelectual. Tomás se despojó de toda seguridad para buscar respuestas a cuestiones que pocos se atrevían a preguntarse. No dudó en poner en riesgo su reputación con tal de dar a la fe nuevas alas para volar más lejos.
1. ¿Por qué hablar de la esperanza?
La virtud de la esperanza y cuanto a la esperanza se refiere se ha convertido en una necesidad de primer orden para el mundo contemporáneo, acuciado por nuevas guerras y desórdenes humanitarios.
No son pocos los que, desde la sociología, la filosofía o la teología han señalado el déficit de esperanza del mundo actual. Como sabemos, si algo unifica a esta compleja amalgama de propuestas y contradicciones que no sabemos si llamar posmodernidad, trasmodernidad…, quizá sea su origen: una reacción más o menos consciente frente a las fallidas expectativas de la modernidad y el descomunal saldo de violencia y muerte que esta, llevada a la práctica política en proyectos de signo tan distinto como el comunismo o los diferentes fascismos, arrojó sobre el mapa de Europa y del mundo.
2. La esperanza según Santo Tomás
¿Y, en este contexto, por qué acudir a Santo Tomás de Aquino, a alguien que nació hace 800 años? Pues porque una reflexión profundamente humana sigue siendo patrimonio de la humanidad en el siglo XIII y en el siglo XXI. Tomás de Aquino intentó estar al servicio de esa intemporal y hermosa realidad que llamamos condición humana, la cual, hace 800 años, hoy y dentro de otros 800 años seguirá sintiendo la tentación de la desesperación ante las mismas cosas: la muerte, la enfermedad, la violencia o las imprevisibles catástrofes naturales.
No resulta fácil elegir una estructuración del tratamiento de la esperanza en santo Tomas. Por ello, vamos a realizar tres aproximaciones concéntricas en torno a la esperanza en nuestro teólogo dominico. Primero hablaremos de la esperanza como una pasión -o movimiento- incluso animal. Segundo, de la esperanza propiamente humana. Tercero, de la esperanza como virtud teologal, es decir, de la esperanza cuando deposita totalmente y sin resquicio toda su expectativa en Dios.
2.1. La esperanza como pasión sensible
Ya desde su juventud, para Tomás la esperanza, antes de ser considerada como una virtud, es decir, antes de pensar en ella como una fortaleza que la persona ha incorporado a su propia naturaleza a base de esfuerzo y repetición, se trata de uno de los movimientos pasionales, afectos o tendencias del apetito sensible de toda criatura. ¿Cómo podemos expresar qué significan estas palabras en el contexto actual? Pues señalando que hay algo que subyace a la esperanza y ese algo es el deseo, pero no un simple deseo ciego de algo, sino un deseo coherente con la naturaleza de cada ser. Como pasión, o tendencia, significa decir que la esperanza es una fuerza a la que ningún ser escapa: espera la tierra, espera el universo, las estrellas esperan: todo ser desea conservar su propio ser y mejorarlo.
Sin que esto suponga forzar el pensamiento de Santo Tomás, podríamos afirmar que hay esperanza porque hay creación. El acontecimiento de la creación imprime un impulso hacia adelante a todo lo que brota de ese maravilloso, imprepensable y amoroso acto de amor que es la creación misma. Podríamos decir que creación y esperanza se implican mutuamente. Todo lo que ha empezado a ser, todo lo que ha recibido la existencia, se encuentra en estado de esperanza.
En este sentido, para Tomás los mismos animales comparten este movimiento intencional hacia el futuro, pues, como los delfines, las hormigas o los pájaros, realizan acciones destinadas a alcanzar algo que desean más allá del ahora inmediato. Es como si dijéremos que, por el hecho de ser creados, nada en el universo puede sustraerse a la llamada del futuro en cuanto llamada a plenificar lo que ya se es, lo que en cada instante y en cada acción estamos siendo.
2.2. La esperanza humana
Diferenciándose de esa esperanza-pasión que Tomás ha señalado incluso en los animales, llegamos a la esperanza humana. Esta se diferencia de la anterior fundamentalmente en que reside en el apetito (o deseo) espiritual del hombre, que es eso que llamamos “la voluntad”.
Por ello podemos definir esta esperanza humana como «movimiento de la voluntad que tiende a un fin arduo» de orden espiritual, identificado por el entendimiento. Advirtamos que tal esperanza humana puede dirigirse a objetos buenos o malos y que, dependiendo de ello, se denominará tendencia moral viciosa o virtuosa. Llamamos esperanza humana a la esperanza virtuosa.
Para entendernos: al hablar de la esperanza humana racional nos estamos refiriendo a esa esperanza de llegar a ser y llegar a conseguir cosas buenas. Es la esperanza que, por ejemplo, nos marca cuando decimos “deseo o espero convertirme en un médico, en una poeta, en un buen gobernante, en una buena madre…” etc.
2.3. La esperanza como virtud teologal
Y llegamos, finalmente, a la esperanza comovirtud teologal, esa a la que san Pablo se refiere en 1 Co 13,13 cuando enumera de este modo la tríada teologal: «ahora permanecen estas tres: la fe, la esperanza y la caridad». Veamos sus características.
2.3.1. Es virtud
Lo primero a señalar, centrándonos ahora ya en la Secunda secundae (II-II, qq. 17 a 22), que es la parte en que Tomás aborda específicamente esta virtud teologal, es que «la esperanza es una virtud, ya que hace buena la acción del hombre y se amolda a la debida regla».
2.3.2. Dios, objeto de la esperanza teologal
Cuando esta virtud nos lleva a esperar todos los bienes de Dios, como ser supremo, poderoso e infinito, hablamos de la esperanza como una virtud teologal. Lo que suscita en nosotros el deseo de un bien infinito tiene que estar dotado de una fuerza infinita. Por lo tanto, solo Dios puede despertar en nosotros la esperanza en Dios: es Dios que se da y, por lo tanto, solo dándose, quien puede hacer nacer en nosotros esta esperanza.
Por lo tanto, hay que señalar que, como en el caso de las otras dos virtudes teologales, la esperanza indica la apertura de la naturaleza humana a una meta y a un bien trascendente a la propia naturaleza, pero en absoluto ajeno a esa misma naturaleza humana. Dándose, de esa manera, una armónica colaboración entre naturaleza y gracia, la esperanza, como virtud infusa, nace de la acción de Dios pero, además, no anula la capacidad natural humana de esperar, sino que la perfecciona.
2.3.3. Sujeto de la esperanza
Finalmente, bajo este epígrafe, “sujeto de la esperanza”, Tomás aborda una cuestión que formulamos así: ¿qué dimensión, qué potencia interior del ser humano es la que es capaz de esperar desde dentro de nosotros mismos? Es lo que en la terminología tomista se denomina «sujeto de la esperanza».
No, no se trata de que haya sujetos capaces de esperar y otros incapaces de ello. La cuestión es: ¿qué tendencia del hombre es la que espera, en qué facultad de toda persona reside la capacidad de esperar? La respuesta es esta: la voluntad. En el ser humano, y esto es lo que nos diferencia de los animales, el sujeto de la esperanza es la voluntad. Eso que llamamos “voluntad” es una tendencia a alcanzar, poseer, unirnos al bien. Por lo tanto, la voluntad humana es la encargada de esperar, y lo que espera es algo que le es presentado como un bien por su propia inteligencia humana. Si la inteligencia humana le presentara algo como malo, entonces no lo esperaría, sino que lo temería. El temor es, en este sentido, lo apuesto a la esperanza.
Así pues, uniendo todos los elementos que hemos recorrido hasta ahora, podemos decir que para santo Tomás la esperanza es una virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios.
2.4. Características de la esperanza humana teologal
En su definición de esperanza, Tomás recoge cuatro características, que hoy llamaríamos notas fenomenológicas de la esperanza. Veamos esas cuatro notas:
1º. La esperanza es siempre de un bien. Era una acepción impropia la que hablaba también de esperanza de males, pues estos se temen, no se esperan. En ello se diferencia temor de esperanza. Esta ha de ser siempre de un bien. Si no, es temor.
2º. La esperanza lo es de un bien futuro, ausente o no poseído. La fuerza que nos moviliza hacia ese bien futuro es el deseo. La esperanza supone siempre este deseo. El que no desea nada, no puede esperar. Ambos impulsos, deseo y esperanza, suponen al hombre insatisfecho, en pobreza e indigencia de algo que está por venir.
3º. La esperanza lo es de un bien arduo, es decir, difícil de conseguir. En esto va más allá del mero deseo. Ante la dificultad de la empresa, según santo Tomás, se produce en el alma una tensión o lucha (un mayor esfuerzo) para vencer los obstáculos que hacen difícil du consecución.
4º. La cuarta caractyerística nos dice que la esperanza lo es de un bien futuro y difícil, pero juzgado como posible. Esta última condición, que lo que se espera sea posible, es la que aúpa a la esperanza por encima de la desesperación. Cuando el bien arduo se presenta como «imposible» de alcanzar, brota en el alma la desesperación. Pero si el bien es posible, brota entonces en el alma una confianza hacia ese bien, por estimarse que no excede las condiciones de posibilidad humanamente capacitadas, e incluso abriéndose al poder del otro, a su auxilio -que traducimos como ayuda- poderoso y misericordioso.
Y atención: retengamos esta idea mediante la cual Tomás señala que el carácter posible de la esperanza se sustenta sobre la capacidad de abrirse a la ayuda del otro, porque ese recurso al otro abre la esperanza al plano de la alteridad y, por lo tanto, nos permite subrayar una mirada personalista a la teología tomasiana de la esperanza.

3. Aportaciones de la esperanza para el mundo contemporáneo
Nos proponemos ahora a extraer de la reflexión de Santo Tomás sobre la esperanza una serie de consecuencias que puedan iluminar el momento presente.
3. 1. La gracia sobrenatural de la esperanza no anula la capacidad humana de esperar, sino que la perfecciona.
Uno de los aciertos de Tomás estriba, precisamente, en incorporar el análisis psíquico y pasional a su reflexión sobre las virtudes en general. Porque su máxima de fondo es esta: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Ya que todo ser aspira a conservar el ser y perfeccionarlo, si el objeto de la esperanza en Dios es la resurrección y la vida eterna, entonces resulta que esta resurrección y vida eternas confirman y refuerzan la tendencia del ser humano a conservar su vida y perfeccionarla. Incluso más allá de la muerte.
3.2. Un horizonte teleológico
La enseñanza de Tomás sobre la esperanza se arraiga en los clásicos grecolatinos y realiza una síntesis entre el pensamiento aristotélico y el pensamiento judío. En este caso, ambos coinciden en apuntar hacia un horizonte teleológico. ¿Pero, qué significa esta palabra de raíz griega, qué significa la palabra “teleológico”? Pues que todos los seres y, de forma eminente el ser humano, actúan movidos y dirigidos hacia un “fin”, “una finalidad”, que en griego se dice “telos”.
Recordar esta finalidad es muy significativo de cara a uno de los signos de nuestro tiempo. En efecto: la inmediatez con la que queremos resultados satisfactorios y placenteros hace que perdamos de vista el “a dónde ultimo”, el fin de nuestras acciones.
Pretender satisfacción inmediata y fácil a nuestras acciones morales supone rebajar la esperanza del horizonte de la virtud para situarla en el mero plano de las estrategias. O, lo que es lo mismo: supondría confundir el deseo con algo meramente instintivo y no contemplarlo como objeto de una aspiración dignamente racional.
Es una buena advertencia frente a la banalización de la esperanza. La de Tomás es una llamada de atención plenamente actual frente a la suplantación del objeto de la esperanza por otros objetivos de consumo rápido.
Su importancia para nuestro tiempo estriba en subrayar, sobre todo, ese sentido hacia un horizonte progresivo y ascendente que sitúa el futuro como una dimensión irrenunciable tanto para el compromiso intramundano como para la espiritualidad, la oración, la vida social y familiar, comunitaria… entre muchas otras que seguro están en vuestra mente.
3.3. Eudemonista y personal
Ese horizonte último, teleológico, es, además, eudemonista y personal, es decir: el fin al que nos conduce la esperanza es ser felices -eso es lo que significa que la esperanza apunta a un bien eudemonista: que aspira a la felicidad-. Pero no de cualquier modo. Esa felicidad vendrá de alguien, de estar, conocer, convivir y gozar con alguien, y no meramente de conseguir u obtener algo material.
Esperamos porque hay alguien que nos espera también a nosotros al final del camino. Eso es lo que, en el fondo, todos anhelamos. Esta apertura a la ayuda del otro -de la que nos ha hablado Tomás- resulta tremendamente original, profunda y atrevida. En el fondo, nos dice que esperar es confiar en el otro y que, allí donde nosotros no alcanzamos, el otro viene a convertirse en una prolongación de nuestra capacidad. Sin la apertura y la confianza en el otro no habría esperanza.
Del mismo modo, excluir la felicidad del fin último de la vida humana supone no solo no haber entendido el fondo de la teología de Tomás de Aquino, sino no haber entendido el fin último del cristianismo. Dios ha creado al hombre para la felicidad. Tenerlo presente lo cambia todo, porque nos hace ver que no puede haber mandamiento ni orientación emanada del cristianismo que no trate de conducir a la persona a la felicidad.
Lo cual implica que no podamos llamar felicidad a cualquier cosa. Es preciso explicitarlo, porque en algunos contextos ha tomado cierta fuerza el discurso según el cual el fin último de la vida cristiana no consiste en la felicidad. Ese equívoco procede del hecho de confundir felicidad con placer o satisfacción meramente superficial o sensitiva, mientras que, en rigor, la felicidad para el cristianismo consiste en el encuentro con una verdad y un bien que no pueden ser otro que la realidad personal del mismo Dios.
3.4. Lo arduo: todo lo importante es difícil, y todo es importante
Los grandes idearios políticos y sociológicos de la ilustración eran difíciles. Conllevaban ingentes sacrificios, hasta humanos si era necesario. En este sentido, podría parecer hasta comprensible esa inclinación posmoderna hacia el camino más fácil y asequible. Lo podemos constatar en el ámbito político, donde, por ejemplo, se habla de la ausencia de estadistas que afronten los retos más difíciles, tales como el hambre, o las causas que provocan en su origen los movimientos migratorios. Antes bien se prefieren respuestas fáciles a problemas arduos, soluciones cortoplacistas y localistas, tales como construir y elevar nuevos muros.
Lo podemos constatar también en la vida cotidiana, donde alimentación rápida, fama telebasura, masters exprés, plagio intelectual, dietas mágicas, iluminación autodidacta new-age en un fin de semana, o adivinación esotérica del futuro son síntomas de una cultura que se resiste a lo difícil, esforzado y lento.
Para Santo Tomás lo que distingue la mera espera de la esperanza es el hecho de tenernos que implicar activamente y desgastarnos en lo que se resiste. Hay que amar lo difícil, porque lo importante es siempre difícil.
3.5. Lo posible: entre la desesperación y la violencia
Hace ya años señalaba Olegario González de Cardedal que esa frustración ante las utopías ilustradas al topar con su fracaso dio paso a dos tipos de reacciones diferentes: la desesperación (desesperanza) o la violencia. Tras algunas características de nuestra era, podemos detectar amagos que son mezcla tanto de ansiedad como de desesperanza: la tentativa de la adivinación esotérica respecto a “qué será de mi vida”, la dificultad para sumir proyectos de pareja a largo plazo y sostenerlos de por vida, la obsesión por la seguridad (de nuestros bienes, de nuestras aduanas, de nuestras ideas), o el repliegue de algunos nacionalismos excluyentes son, aunque no lo parezcan, más una manifestación de temor que de esperanza. Por otro lado está el síntoma de la violencia: cuando no se atisba la posibilidad de lo esperado, se puede ceder a la tentación de conquistar por imposición lo que por vías de construcción humanamente razonada, de consenso social, legal o político no se ha hecho posible.
La propuesta de Tomás de Aquino sitúa la esperanza en la intersección entre lo que humanamente le es posible al hombre esperar, y la apertura al auxilio por el cual le pertenece también a la esperanza confiar en la ayuda de alguien. La esperanza es una tercera vía completamente diferente tanto a las tentaciones de la violencia como a las de desesperación.
3.. La promesa del otro
Terminamos señalando que, para Tomás, la esperanza es propuesta a modo de promesa. Me permito ahondar en este aspecto. Si las promesas excitan la esperanza, es necesario que haya quien prometa –incluso quien se prometa a sí mismo–. Sin el otro, sin alter, no hay promesa ni, consiguientemente, esperanza. La alteridad parece consustancial a la esperanza. El otro nos rescata de la presunción autosuficiente, y el otro nos levanta de la desesperación, pues su auxilio prolonga lo que en el yo cerrado sería solo impotencia. Afirmar la esperanza es afirmar la existencia del otro y encontrarme a mí mismo en el otro, existir en el otro, en el tú, y, en última instancia, en el Otro mayúsculo, el Tú definitivo de Dios. Si hay esperanza, hay otro; si hay otro, hay esperanza.
Antonio Praena Segura O.P. – Facultad de Teología San Vicente Ferrer (UCV). Poeta